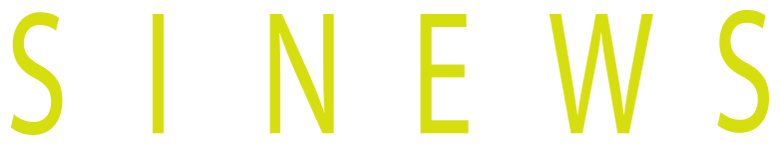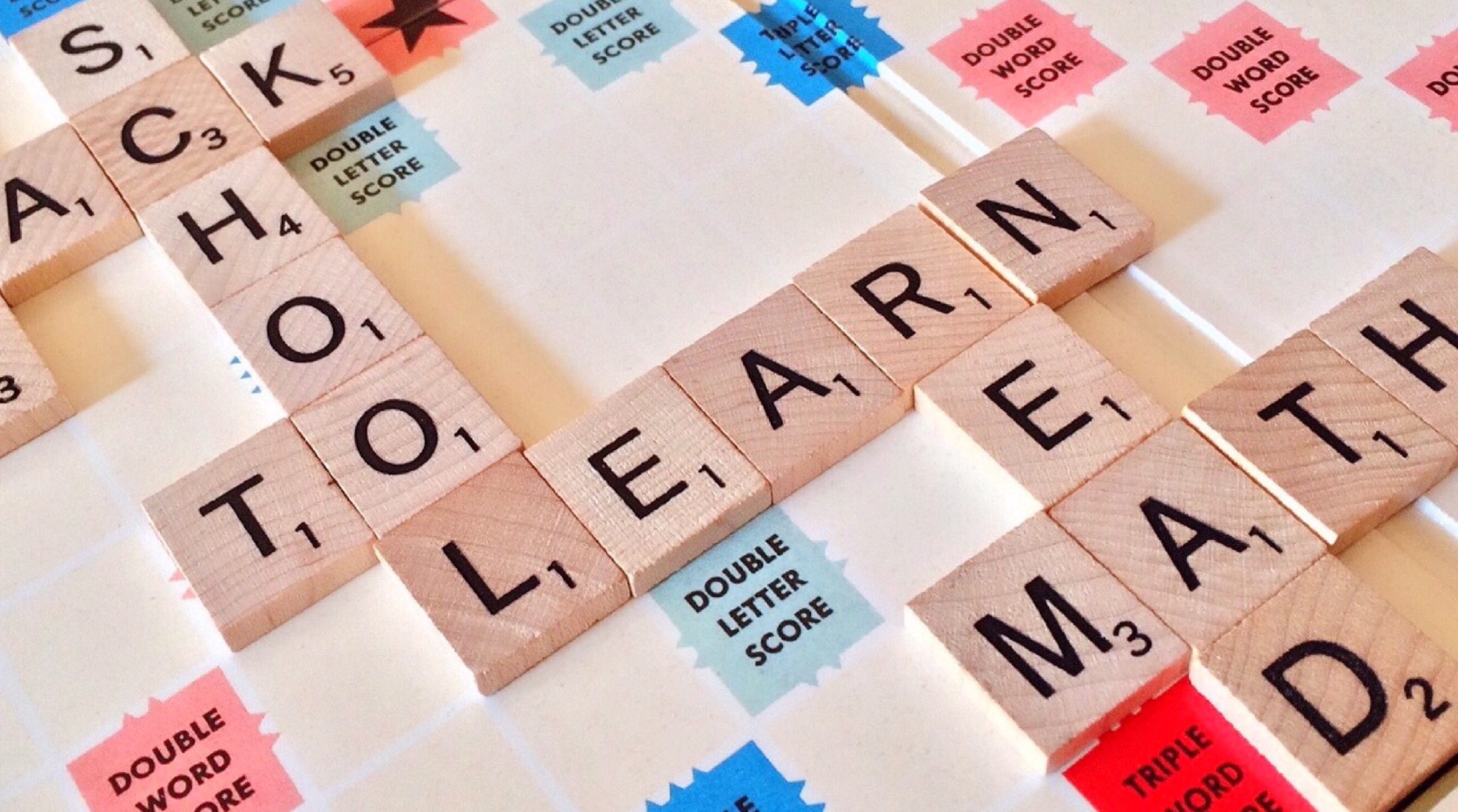¿Puede estar mi hijo/a desarrollando un trastorno de alimentación?
En España, alrededor de 300.000 adolescentes y adultos jóvenes de entre 12 y 24 años sufren algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, según datos de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de Conducta Alimentaria (AEETCA).
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria o TCA por sus siglas, son trastornos psicológicos relacionados a alteraciones en la ingesta alimentaria, la imagen corporal y el peso que pueden afectar los ámbitos físicos, psicológicos, sociales, familiares y académicos/profesionales de la persona que los padece.
Los TCA son trastornos complejos, por lo que no existe un único factor que ocasione su aparición, sino que son de origen multifactorial, en donde confluyen una variedad de factores genéticos, personales, familiares y sociales.

Los trastornos alimentarios más frecuentes en adolescentes son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. La anorexia, se caracteriza por una restricción de la ingesta alimenticia que ocasiona una pérdida considerable de peso. La bulimia, se caracteriza por una restricción de la ingesta alimentaria, con episodios de consumición de una cantidad elevada de alimentos en poco tiempo, seguido de vómitos autoinducidos. El trastorno por atracón se caracteriza por ingerir una cantidad muy grande de alimentos en poco tiempo con sensación de pérdida de control, sin emplear posteriormente métodos para compensar lo comido, por lo que frecuentemente está asociado a una ganancia de peso.
Aunque los trastornos de la conducta alimentaria pueden aparecer a cualquier edad, la adolescencia es un período de especial vulnerabilidad por la gran cantidad de cambios físicos, mentales y sociales, por lo que los TCA tienen una mayor incidencia en esta etapa de la vida, especialmente entre los 12 y los 18 años, aunque cada vez es más frecuente que la edad de inicio sea más temprana.
A continuación, se encuentran algunos signos de alerta que te pueden ayudar a identificar si tu hijo está sufriendo un trastorno alimenticio.
Señales de alarma relacionadas a la comida
- Comer a escondidas.
- Evitar comer con la familia.
- Saltarse comidas o comer porciones pequeñas.
- Ayunar (no comer por un período de tiempo)
- Comer grandes cantidades de alimentos en un corto período de tiempo.
- Interés excesivo por contar calorías, dietas, gramos de grasa y composición de los alimentos.
- Crear “rituales de comida” (por ejemplo, masticar cada bocado un cierto número de veces, desmenuzar la comida en trozos muy pequeños, comer muy lentamente).
- Eliminar grupos enteros de la alimentación (por ejemplo, los hidratos, dulces o grasas).
- Desaparición de comida en casa.
- Control y supervisión de la preparación de los alimentos en casa.
Señales de alarma relacionadas al peso y la apariencia física
- Pérdida de peso injustificada.
- Ganancia de peso muy rápidamente.
- Preocupación o miedo a aumentar de peso.
- Culpa por su peso o después de comer.
- Sensación de sobrepeso, a pesar de tener un peso normal.
- Evitar ir a la playa o a la piscina.
- Esconder el cuerpo con ropa muy grande o amplia.
Señales de alarma relacionadas a conductas
- Practicar ejercicio en exceso.
- Sentir malestar intenso si no puede realizar deporte.
- Pesarse con mucha frecuencia o por el contrario tenerle miedo a la báscula.
- Llevar un registro exacto del peso corporal y calorías consumidas.
- Ir al baño inmediatamente después de las comidas.
- Estado de ánimo depresivo.
- Irritabilidad.
- Aislamiento social.
- Dificultad de concentración.
- Hiperexigencia en ámbitos académicos o deportivos.
- Perfeccionismo.

Cuándo acudir al especialista
Si tu hijo presenta alguno de éstos síntomas es importante consultar con un profesional de la salud mental lo más pronto posible, ya que un diagnóstico y tratamiento temprano aumenta las probabilidades de éxito y son un factor de pronóstico favorable. Puede que tu hijo sólo presente uno de los indicadores, pero ante la duda es mejor acudir a un especialista para así poder descartar o confirmar la presencia de un trastorno de la conducta alimentaria.
Cómo es el proceso de diagnóstico del especialista
El proceso de evaluación diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria incluye una entrevista inicial con el paciente, así como con sus padres en caso de niños y adolescentes. En esta entrevista se realiza una historia clínica detallada para conocer la historia de desarrollo del paciente, los síntomas actuales relacionados a la conducta alimentaria, la presencia de otros posibles síntomas relacionados al estado de ánimo y personalidad así como los antecedentes médicos y psiquiátricos familiares.
Igualmente se suelen realizar tests psicológicos específicos de los trastornos alimenticios que evalúan imagen corporal, conducta alimentaria y hábitos de alimentación. De igual manera es importante realizar una exploración física para conocer la estatura, peso, índice de masa corporal y otros parámetros médicos de la persona.

Cómo hablar con mi hijo si identifico alguna de las señales de alarma de un trastorno alimenticio
Es importante comprender que los niños y adolescentes que sufren de un trastorno alimenticio tienen poca conciencia del problema y si la tienen por lo general sienten vergüenza de ello y lo intentan esconder o negar. Aquí hay algunos consejos para abordar el tema con ellos:
- Busca un momento y lugar tranquilo para tener una conversación en un ambiente relajado y que invite al diálogo. Puede ser en un paseo a solas con tu hijo o durante un momento distendido del fin de semana. Evita las horas de las comidas o cuando estén otros miembros de la familia presentes.
- Expresa tus preocupaciones sobre los cambios que has observado en relación a su conducta alimentaria o estado de ánimo sin emitir juicios de valor. Evita comentarios relacionados a su apariencia física o su peso y enfócate en expresar tu preocupación por cómo se siente y por su salud.
- Proporciona información precisa y comprensible sobre los trastornos alimenticios, su tratamiento y la importancia de recibir ayuda profesional. Le puedes explicar que el papel del psicólogo es ayudarlo a comprender qué le ocurre y a sentirse mejor consigo mismo, y que lo que le cuente al psicólogo es confidencial.
- Ofrécele un espacio seguro para que pueda expresar sus preocupaciones, pensamientos, emociones y preguntas sin interrupciones ni juicios. Al escucharlo, pregúntale qué puedes hacer para apoyarlo y qué necesita.
- Practica la paciencia y compasión: puede que tu hijo tenga miedo o resistencia inicial de acudir a un especialista por lo que es importante tener paciencia durante este proceso a la vez que constancia. Si rechaza inicialmente ayuda no insistas en ese momento. Deja pasar un tiempo para volver a hablar con el o ella expresándole que puede acudir a ti para cualquier pregunta o preocupación que le surja. Evita reproches, castigos, dramatizar o tomártelo personal.
Los trastornos de la conducta alimentaria son uno de los trastornos psicológicos más frecuentes en niños y adolescentes. Si tu hijo desarrolla un trastorno alimentario es importante no culpabilizarse ni sentir vergüenza, ya que son trastornos mentales complejos en donde no hay responsables directos sino que tienen un origen multifactorial.
Si identificas uno o varios de los indicadores de trastornos alimenticios en tu hijo es importante acudir a un especialista lo más pronto posible ya que una intervención temprana aumenta las probabilidades de éxito del tratamiento. La familia tiene un rol clave tanto en la detección inicial de señales de alarma como en el proceso de recuperación. Afortunadamente, los trastornos de la conducta alimentaria tienen solución. Con un adecuado acompañamiento profesional y tu cariño, apoyo y paciencia tu hijo puede superar un trastorno alimenticio.
Sobre la autora
Verónica Sarria es psicóloga sanitaria en Sinews. Está especializada en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, trabajando con adolescentes y adultos. De igual manera trata otras problemáticas como ansiedad, depresión, duelo, autoestima y problemas en relaciones interpersonales, entre otros. Su orientación es cognitivo conductual pero integra herramientas y técnicas de otras corrientes según las necesidades de cada paciente, gracias a su formación en mindfulness, mindful eating, teoría del apego y terapia sistémica (de familia).
¿Está tu hijo/a preparado/a para hablar?
Jarrisvette Villarreal estudió ciencias y trastornos de la comunicación en Texas en la universidad de Texas A&M en Kingsville. Trabajó como asistente de logopeda en Brownsville, Texas por 1 año y medio. Despues se trasladó a España para cursar un Master en Educación Bilingüe y Multicultural en la Universidad de Alcalá en Alcalá de Henares. Ha estado viviendo en España durante 4 años y trabajando como auxiliar de conversacion con una variedad de edades dentro del sistema escolar. Actualmente trabaja como logopeda en Sinews y está muy contenta de formar parte del equipo.
¿Nota que su pequeño aún no habla? ¿Se pregunta por qué? ¿Ha investigado mucho sobre cómo estimular el habla, pero no lo consigue? Quizá deberíamos dar un paso atrás y preguntarnos: ¿están preparados para hablar? ¿Han adquirido las habilidades prelingüísticas que sientan las bases de las palabras?
A medida que los bebés crecen, sus capacidades cambian. Los bebés son como esponjas: absorben muchas cosas durante sus primeros años de vida. Pasan de ser recién nacidos que solo duermen, a niños que caminan y hablan. No ocurre de la noche a la mañana, hay muchas cosas que suceden entre estas dos fases. “Baby steps,” como se dice en inglés, poco a poco van pasando pequeños cambios y aprendiendo a convertirse en niños que caminan y hablan. Siempre celebramos los grandes cambios, como cuando pronuncian su primera palabra o dan sus primeros pasos. Es increíble ver cómo aprenden y crecen, pero es fácil pasar por alto los pequeños cambios. Los pequeños cambios son los que los llevan a caminar y hablar, son las habilidades que sientan las bases para que se produzcan las palabras y los pasos.
Sabemos que cada bebé es diferente y se desarrolla a su propio ritmo, así que quizá no todos alcancen ese hito a la «edad indicada». Sin embargo, hay ciertas habilidades que un bebé debe adquirir antes de alcanzar ese hito. Algunos niños necesitan más ayuda y orientación para adquirirlas.
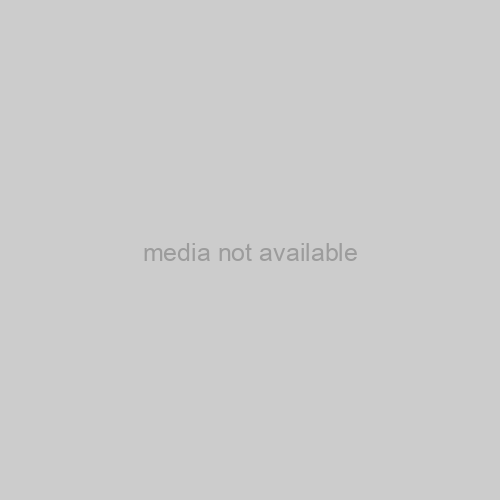
Competencias prelingüísticas
Las habilidades prelingüísticas son requisitos previos para el habla y el lenguaje. Son un conjunto de habilidades que se van desarrollando en niños con un desarrollo normal y en niños con trastornos del lenguaje. Es posible que estas habilidades no aparezcan en el mismo orden en todos los niños, pero lo harán antes de que aparezca el lenguaje. Estas habilidades son las que utilizan los niños para comunicarse antes de ser capaces de formar palabras. Para que el niño esté preparado para hablar, las habilidades prelingüísticas deben ser constantes y estables.
¿Cómo puedo saber si mi hijo está preparado para hablar?
Por suerte para nosotros, Laura Mize, logopeda, tiene una serie de podcasts increíblemente detallados que describen las habilidades prelingüísticas. Élla habla de «11 habilidades que un niño pequeño debe usar antes de que surjan las palabras». Nos ayuda a entender qué son, cómo identificarlas y por qué son importantes.
Las habilidades mencionadas en su podcast son:
- Responde a los acontecimientos del entorno: ¿se da cuenta de las cosas que le rodean? Los niños deben ser capaces de procesar las cosas que oyen y ven. Deben ser conscientes de lo que les rodea y reaccionar ante ello.
- Responde a las personas: ¿le interesan las personas? Los niños deben interactuar con la gente, responden cuando les llames por su nombre, o te buscan para que juegues con ellos.
- Desarrolla una capacidad de atención: la capacidad de atención de los niños pequeños suele ser de 3 a 6 minutos. Pueden fijarse en algo si les interesa. Se quedan con ello un rato y se dan la oportunidad de ver cómo funciona.
- Muestran atención conjunta: pueden compartir el momento. Pueden utilizar un juguete contigo y desplazar su atención del juguete a ti.
- Juega con juguetes: los niños pequeños aprenden jugando y utilizando juguetes. Los juguetes son significativos para ellos. ¿Saben jugar adecuadamente con los juguetes? Por ejemplo: hacer rodar un coche de juguete por el suelo.

- Comprenden y utilizan los primeros gestos: ¿se comunican con el cuerpo? ¿Saben decir adiós, decir sí o no con la cabeza, pueden seguir un punto?
- Entienden las primeras palabras y siguen instrucciones sencillas: ¿reconocen los nombres de personas conocidas o cosas que utilizan a diario? Si dices ”¿dónde está papá? o ¿quieres agua?”, ¿Lo entenderán
- Vocaliza: ¿son ruidosos? Los niños pequeños deben emitir sonidos intencionados con su voz, antes de poder hablar.
- Imitan acciones, gestos y palabras: copian lo que tú haces: utilizan un juguete de la misma forma que tú, aplauden cuando tú aplaudes.
- Inicia la interacción: toma la iniciativa para llamar tu atención: quieren jugar contigo, intentan que los mires o que cojas algo para ellos.
- Toman turnos: pueden juagar contigo a pasar la pelota o con un cochecito.
Estas son las 11 habilidades que debe desarrollar un niño pequeño antes de empezar a hablar. Cada una de estas habilidades son esenciales para el desarrollo del lenguaje. Los niños pequeños deben tener estas habilidades firmemente establecidas para que las palabras fluyan.
Puedes escuchar la primera parte del podcast pinchando aquí y la segunda parte pinchando aquí.
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para las palabras?
Como uno de los padres, usted es quien mejor conoce a su hijo. Sabe lo que es capaz de hacer y lo que no. Debe ser capaz de identificar si estas habilidades están presentes, son constantes y fuertes para que surja el lenguaje. Si falta alguna de estas habilidades, o no son muy consolidadas, hay que centrarse en ellas y reforzarlas para preparar a su hijo para que surgan las palabras.
Las preguntas que debemos hacernos cuando intentamos determinar cómo ayudar a nuestros hijos a hablar son:
- ¿Cuáles de estas habilidades están presentes en mi hijo? ¿Cuáles no?
- ¿Cuáles de estas habilidades aparecen constantemente? ¿Cuáles sólo de vez en cuando?
- ¿Cuáles son fuertes? ¿Cuáles necesitan más trabajo?
Debemos determinar cuáles de estas habilidades necesitan refuerzo y cuáles hay que introducir. Una vez que sepamos a qué dirigirnos, podremos trabajar con nuestros pequeños para prepararlos para las palabras.
Las habilidades prelingüísticas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje. Los niños deben desarrollar todas estas estas habilidades antes de que empiecen a hablar. Si nuestros pequeños hablan tarde, debemos examinar esta lista y determinar qué les falta, y trabajar esas habilidades con ellos. Es importante que no nos saltemos ningún paso que nos lleve a la comunicación. No queremos presionarles para que digan palabras cuando todavía no están preparados. Tenemos que prepararlos para que lo logren, dándoles las herramientas que necesitan para el lenguaje. Una vez alcanzadas estas once habilidades, podemos centrarnos en hablar con palabras.
¿Deberíamos ir a un logopeda?

Algunas personas le dirán «no se preocupe, las palabras le saldrán solas, todavía es muy pequeño». Aunque a veces sea cierto, no siempre es así. Es estupendo que te informes y aprendas más sobre cómo ayudar a tu hijo. Tú eres el experto en tu hijo y quien mejor lo conoce, así que si tienes el presentimiento de que necesitas buscar ayuda, no hay nada malo en ello. Cuanto antes reciban el apoyo que necesitan, mejores serán sus resultados.
Posibles desafíos para madres y padres de hijos autistas
Nerea Arranz es psicóloga focalizada en el área de infanto-juvenil, con amplia experiencia en neurodiversidad, especialmente autismo y sus comorbilidades. Su objetivo es entender la situación general de las familias y trabajar con los padres y el colegio para fomentar su rol como agentes de cambio. Utiliza técnicas basadas en la evidencia científica para proponer intervenciones adaptadas a las necesidades y fortalezas de cada persona.
Siempre dicen que ser padre o madre no viene con un manual de instrucciones, esto se hace más real cuando uno o varios de tus hijos viven en un mundo que no ha sido diseñado para ellos, como es el caso que se da en el autismo. Este artículo tiene como objetivo introducir y nombrar en una serie de desafíos que se pueden plantear cuando el autismo forma parte de tu familia. No pretende ser una lista elaborada y completa donde todos tengamos que cumplir criterios, son retos que puede que se experimenten y puede que no. Si eres un padre o madre de un hijo/a autista y no te has sentido identificado con lo que se plantea en este blog o sientes que ha faltado nombrar otros retos en el camino, estaríamos encantados de escucharte, porque cada comentario, opinión e historia compartida abre nuevos interrogantes y nos ayuda a comprender más sobre la diversidad que existe en el autismo.
¿Qué entendemos por autismo?
El autismo es una condición con sus fortalezas y necesidades que afecta la manera en la que el cerebro procesa información del entorno, y por tanto, cómo se relaciona con él. El autismo es considerado una discapacidad y figura en el manual diagnóstico y estadístico DSM-5 como trastorno del neurodesarrollo. Existen muchos mitos sobre el autismo, pero uno clave es entender que el autismo no es lineal. No se tiene más o menos autismo, se es o no se es autista.
Esta imagen propuesta por @autism_sketches pretende hacer entender de manera visual como aproximarse a esta condición que aunque implique un reto vivir con ella, también inspira, despierta curiosidad, compasión y nos abre la mente a entender maneras distintas de comunicarse y experimentar el mundo que nos rodea:

El autismo en sí es un desafío y cuando es la primera vez que pasa en una familia, viene acompañado de sentimientos intensos, y profundos, hasta el punto de que podría describirse como algo abrumador. Es posible que genere dudas y grandes interrogantes que os acompañaran a lo largo del desarrollo de vuestros hijos e hijas.
Todos somos diferentes. No hay algo que se entienda como la manera “correcta” de pensar, ser, aprender o comportarnos. El autismo se encuentra dentro del concepto de Neurodiversidad, la cual describe diferencias en el neurodesarrollo, con sus fortalezas y sus retos. La Neurodiversidad es también un movimiento social que busca reducir el estigma entorno a condiciones como el autismo. A las personas autistas les gusta utilizar términos como neurodivergente o neurodiverso para referirse a esta diferenciación en el desarrollo del cerebro. Un desarrollo que cambia y afecta a diferentes áreas de una persona, y que irá variando en el tiempo.
Entonces, ¿Cuáles serían esos retos a los que se pueden enfrentar los padres? Aquí os planteo una serie de preguntas que puede que os hayáis hecho o sí empezáis a notar diferencias en el desarrollo de vuestros hijos, os estéis haciendo:
1. ¿Por qué me pasa esto a mí?
El primer y uno de los mayores desafíos es comprender que significa autismo para tu hijo/a y aceptar que está pasando. Se dice que muchas veces no podemos ver las cosas que no comprendemos y, por tanto, reconocer que tu hijo/a está mostrando signos de una diferenciación en el desarrollo es de por sí un reto. Sobre todo, por la incertidumbre que genera. Pero también, porque es muy probable que ya te hayas imaginado una posible vida con tu hijo, que ahora te están diciendo, que no vas a poder vivir. Esto suele vivirse como un duelo. En este proceso de aceptación hay un bache en el camino, y es que se desconoce la causa del autismo. El no poder entender el origen de las cosas, genera falta de control y esa falta de control puede terminar paralizando el cómo nos enfrentarse a lo que viene después, el cómo vivimos el presente y por tanto el cómo nos comportamos con esos hijos que no supimos que iban a ser como son.
¿Qué se puede hacer?
- Escuchar de aquellas personas con neurodiversidad, ellos saben de primera mano que puede significar autismo. El autismo es una condición de por vida, esto significa que no sólo hay niños con autismo, hay adultos con autismo. Entre estos adultos, encontramos un número de personas cuyo objetivo es sensibilizar sobre la neurodiversidad y por tanto tenemos a nuestro alcance información de primera mano de cómo se vive con esta condición. En este artículo puedes leer sobre cómo varios tiktokers en el espectro autista están educando sobre ello y en esta charla se explica cómo una persona dentro del espectro autista ve el mundo. También puedes seguir a Sara Codina, que publica contenido sobre el tema o a Ian.
- Reunirse con otros padres o madres que también estén viviendo un momento similar o que ya hayan pasado por ello. Es decir, participar de una comunidad donde se encontrará compresión y conocimiento. Al final es encontrarse con otros que han estado en un punto parecido por el que tú estás pasando. La manera más fácil es buscando asociaciones específicas del espectro autista en el lugar donde residas. Si aún no estás en ese momento en el que eres capaz de hablar sobre la realidad en la que vives, siempre puedes empezar leyendo o escuchando el cómo otras personas describen esta experiencia de ser padres de un niño con necesidades especiales. Te dejamos tres vídeos para ampliar la información: en este vídeo se cuenta a través de una métafora de un viaje, en este otro cuentan cómo cambiar la narrativa mental cuando se recibe un diagnóstico de autismo y en este una madre cuenta cómo le enseñó a su hijo a ver el mundo.
- En esta web puedes ver las asociaciones que hay en España, en esta otra web también las que hay a nivel regional y te dejamos también la web de la Federación Española de Autismo.
2. Esto se llama espectro autista, ¿y ahora qué?
Mientras se intenta procesar ese duelo está ocurriendo al mismo tiempo una demanda, la necesidad de buscar un apoyo y unos servicios que estén familiarizados con la neurodiversidad. La idea de poder tomar una decisión sobre qué es lo mejor para tu hijo, sin llegar aún a comprender lo que le ocurre, es un reto de por sí.
Por tanto, buscar servicios y apoyo puede ser un proceso complicado y desalentador, ya que hay muchas opciones y no siempre es fácil saber qué opción es la mejor para vuestra familia. Entre esos caminos en los que un padre o madre se encuentra, está el camino de intentar que tu hijo/a se parezca como sea a los demás, que es el objetivo de las terapias más antiguas, aquellas que entendían el autismo como algo a corregir. Pero también está el camino de aceptar que uno puede ser diferente y trabajar desde esas fortalezas. Enseñarle habilidades que vayan a ayudarle a relacionarse en la sociedad en la que vivimos, pero sin cambiar aspectos fundamentales de su persona. Para poder distinguir, que es lo que ofrecen los distintos tratamientos, y que puede ser mejor para el niño o la niña, hay que comprender y entender más sobre autismo y que significado se le da dentro de una familia.
Además, para ayudar a las personas autistas, los padres y madres deben involucrarse en utilizar estrategias en cada aspecto de la rutina, a veces casi en cada minuto del día. Esta gran demanda del adulto se hace muy difícil de compaginar con otras responsabilidades y derechos de la vida adulta. Muchos de los servicios y los posibles tratamientos, además no se ofrecen desde el servicio público, por tanto, el costo y la disponibilidad también jugarán un papel en el nivel de ayuda que cada niño pueda recibir.
Por eso es importante esa frase de Menos es más. Empezar poco a poco con lo que puedas involucrarte (rutina y estabilidad, juego, comunicación, alimentación, etc.) y tomate cierto tiempo para conocer y confiar en esas personas que quieren guiarte en cómo ayudar a tu hijo/a. La consistencia será clave, pero si tú no confías en lo que te recomiendan, es difícil encontrar la fuerza para continuar probando estrategias que nunca funcionaran de inmediato. Hay que dejar pasar tiempo e insistir en ellas para empezar a ver resultados, por eso es mejor ir paso a paso, porque habrá muchos aspectos que abarcar.
Hay que dejar pasar tiempo e insistir en ellas para empezar a ver resultados, por eso es mejor ir paso a paso, porque habrá muchos aspectos que abarcar.
Aquí tienes más información sobre los diferentes tratamientos:
3. ¿Hasta dónde va a cambiar la vida que imaginaba?
En el camino que empieza tras reconocer que hay una diferencia y tras oír la palabra autismo, encontramos otro desafío. El cómo equilibrar la vida familiar y la vida del niño/a autista: El autismo suele venir acompañado de inflexibilidad, es de hecho uno de los criterios diagnósticos. Esta inflexibilidad, especialmente cuando aún los autistas son niños, va a llevar a los padres y madres a tener que tolerar o introducir cambios en el día a día que no se esperaban. Además de que muchas veces recae sobre hermanos u hermanas que tienen mayor tolerancia o capacidad de espera y comprensión.
La dificultad de alcanzar ese equilibrio puede generar sentimientos de impotencia, dolor y enfado. Así como una oportunidad para que los padres y madres desarrollen habilidades inimaginables para poder cubrir las necesidades de diferentes miembros de la familia. El cambio en la manera en la que nos enfrentamos al día a día va a ayudar a encontrar ese equilibrio, poder observar y diferenciar cómo potenciar la autonomía del niño/a e identificar qué cosas hay que hacer para él en vez de por él, nos acercarán a ese equilibrio.
Todo esto conlleva una carga cognitiva para los adultos, que puede acompañarse por una sensación de agotamiento, que genere rechazo o necesidad de alejarse del núcleo familiar para buscar un respiro o tal vez, todo lo contrario, una activación y reactividad donde no se permite que otros cuiden de tus hijos. Muchos profesionales, hacen gran hincapié en el autocuidado, pero la realidad es que al principio es muy difícil encontrar ese espacio para cuidarse a uno mismo y donde poder aceptar que habrá que sacrificar deseos por poder asegurarse de que tu hijo/a alcance su mayor potencial, a la vez que conseguir que nadie más en el resto de la familia pase desapercibido, incluso uno mismo.
Es importante considerar que dar lo mejor de ti, va a ser suficiente, para construir paso a paso un mundo que no esperabas.

4. ¿Por qué no me entienden los demás?
Entre todo ese cúmulo de sentimientos, se presenta un desafío mayor y es la emoción de la soledad. El autismo cada vez es una condición más común pues su incidencia está aumentando, pero eso no significa que tus familiares y allegados lo conozcan o entiendan.
Las conductas impredecibles que suelen darse cuando un niño/a autista tiene que enfrentarse a un nuevo lugar, son como un recuerdo constante de que vuestra familia es distinta. Por tanto, actividades como ir al parque, cenar fuera o visitar un museo, lugares donde hay otros niños con un desarrollo aparentemente esperado, te recordarán lo que no estás viviendo.
La comunidad neurodiversa tiene aún mucho camino por delante para ayudar a otras personas a entender que no existe sólo una manera de experimentar el mundo. Y que, por tanto aquellas conductas que nos resultan atípicas son también válidas. En esta web puedes leer más información sobre neurodiversidad.
Pero todos, incluso tú habrás experimentado rechazo ante lo que desconoces. Esto significa que en muchas ocasiones al ser padre o madre de un hijo/a en el espectro, vas a vivir ese rechazo y discriminación en primera persona. Tendrás que esforzarte en poder separar que esos sentimientos que te trasmiten otros, esas miradas o comentarios tienen más que ver con los demás y no tanto contigo. El poder separar que surge de la ignorancia o el miedo, te ayudará a cultivar coraje en tu camino.
Encontrar el valor de enfrentarte a una sociedad que no está diseñada o familiarizada con la diversidad no es fácil, y puede llevar incluso años. Recuerda que, aunque tengas la oportunidad de sensibilizar a los demás sobre el autismo, es una responsabilidad que no tienes que autoimponerte. Siempre hay diferentes maneras que tal vez funcionen mejor para ti, aunque suelen incluir la búsqueda de ayuda en los demás, ya sea profesional o informal, y que tal vez pueda cambiar esa sensación de malestar, a la que muchos se refieren como soledad.

5. Pero, ¿qué es una conducta atípica?
La neurodiversidad conlleva comportarse de una manera que no suele ser aceptada o esperada en el contexto social y cultural donde se encuentra el niño/a. Es común, que, en el trascurso de su desarrollo, los niños autistas presentes lo conocido como conducta desafiante. Lo primero que hay que entender es que esta palabra no se refiere a que el niño sea desafiante, sino a que su conducta supone un desafío para el adulto. La responsabilidad de gestionar estas conductas recae en el adulto y por tanto el reto está en poder comprenderlas. Aprender a gestionar estas conductas, las emociones que se generan en los adultos y como responder a ellas es uno de los mayores retos de la neurodiversidad.
Mientras te vas familiarizando con el significado que tendrá el autismo para tu familia, me gustaría proponerte una serie de preguntas que puedes hacerte cuando estás conductas ocurran. Cuando no entiendas algo que tu ha hecho tu hijo/a, puedes preguntarte:
- ¿Es esto autismo?
- ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Es suficientemente predecible para el/ella? ¿Qué nivel de estimulación tiene?
- ¿Cuántas demandas ha experimentado mi hijo/a lo largo del día de hoy?
- ¿Qué ocurre cuando actúa así? ¿Le ayuda a obtener algo este comportamiento o le ayuda a evitar algo?
- ¿Qué hago yo para mantener este comportamiento?
- ¿Qué habilidad necesitaría para conseguir lo mismo, pero de una manera menos desafiante para mí?
- ¿Qué puedo hacer la próxima vez para prevenirlo?
Puedes leer más en este blog, en este artículo y en esta guía.
Para concluir, quería compartir una frase del Dr. Stephen Shore, autista y profesor estadounidense defensor de que se entienda y comprenda el autismo. Él dijo:
Si conoces a una persona autista, sólo conoces a una persona autista.
Así como el autismo se experimenta de manera tan diferente de persona a persona, esto también se refleja en los retos a los que cada padre tendrá que enfrentarse. Es importante recordar que esto es algo que no tiene uno porque hacer sólo, que puede buscarse acompañamiento para explorar los interrogantes que el autismo genera en cada padre o madre, sino buscar maneras prácticas que adoptar en el día a día para aumentar la calidad de vida de toda familia.
¿Por qué la llegada de nuestro bebé ha supuesto un desafío en nuestra relación de pareja?
Causas y posibles soluciones ante las dificultades que experimenta una pareja con la llegada de un bebé.
Marta Gray es psicóloga clínica en Sinews. Tiene un enfoque flexible que combina diferentes métodos científicamente probados (Terapia de Aceptación y Compromiso, TCC, EMDR) dependiendo de las necesidades del paciente. Su principal campo de trabajo es el trabajo con adultos y está especializada en el tratamiento de traumas complejos, trastornos de ansiedad, desregulación emocional y terapia de pareja.
Tener un nuevo miembro en la familia suele suponer una crisis para la pareja y es con la llegada de un bebé cuando muchas parejas deciden acudir por primera vez a terapia, ya que muchos estudios demuestran que la disminución significativa de la satisfacción en la pareja ocurre con la llegada de los hijos (Otero Rejón y Flores Galaz, 2016).
Un día en la primera sesión de pareja me contaba una mujer, bastante enfadada y apesadumbrada “No sé que ha pasado. Mi novio era mi mejor amigo, mi roca. Siempre hemos estado el uno para el otro y, aunque hayamos atravesado dificultades, siempre podíamos resolverlos sin mucha dificultad. Nuestro hijo ha sido un bebé muy deseado y nos hace muy felices. Pero desde que nació entre nosotros solamente existen reproches, enfados, estar a la defensiva y no puedo entender lo ocurrido. De repente nos hemos convertido en enemigos.” Yo como su psicóloga, le comenté que esto era completamente normal; y que, aunque la relación fuese sana y estable y el hijo deseado, esta situación era bastante común. Ella se quedó muy sorprendida. ¿Cómo era posible?
El enfado es una de las emociones que más nos encontramos en terapia de pareja. Es una emoción que aparece para decirnos que sentimos que nuestros derechos no están siendo respetados. Si sentimos que nuestros derechos no se respetan, ¿cómo vamos a entender y empatizar con los de la otra persona? Hay diversas causas que explican por qué sentimos malestar en la relación de pareja ante la llegada de un bebé y también diferentes estrategias para reducirlo.
A continuación, te explico 8 retos por los que atraviesa una pareja ante la llegada de un bebé y sus posibles soluciones desde un punto de vista práctico.
1. Fatiga y cansancio extremo:
El otro día vi un meme en una red social que me pareció muy divertido. Decía “No sabes lo que es realmente el cansancio hasta que te conviertes en (p)madre”. El cansancio y la fatiga juegan un papel muy importante en los problemas de pareja. Nunca se está tan cansado como cuando tienes un hijo.
¿Acaso has intentado llegar a acuerdos, empatizar, comunicar, y tener una visión objetiva de las cosas en el trabajo si llevas 1 año durmiendo de media 3 o 4 horas al día?

En tu pareja es también muy difícil. El cuidado de un bebé es 24 horas al día. Pone al cuerpo en una situación de estrés, por muy agradable que sea tu bebé y tu (p)maternidad. ¿Crees que serías feliz o estarías tranquilo/a si tienes que estar tomando piña colada en una playa paradisíaca durmiendo 3 horas al día y solamente haciendo eso y nada más? ¿Ni hablar con nadie, ni darte un paseo? ¿Solamente tumbado/a en una playa desierta bebiendo piña colada una y otra vez día y noche?
Cuando estamos cansados, no podemos tener una visión objetiva de las cosas y necesitamos ayuda. Si la persona que es también adulta y la única que hay cerca para ayudar, se encuentra del mismo modo, y también necesita ayuda, eso puede despertar muchas tensiones.
Posibles soluciones
Hacer turnos de descanso. Descanso no es solo dormir, sino también desconexión. Encuentra espacios de descanso para ti y dale lo mismo a tu pareja. También puedes pedir ayuda externa. Comer, dormir e higiene son la base y el principio para estar más estables emocionalmente. Es muy difícil construir algo cuando las necesidades básicas no se cubren primero.
2. Reparto tareas domésticas y del cuidado del bebé. Dinámicas asimétricas:
Otro de los retos que atraviesan las parejas ante la llegada de un bebé es cuando se siente que no hay un balance y la relación no está equilibrada, cuando hay una asimetría en el reparto: ya sea de tareas, de poder, de tiempo libre, de individualidad, o de cualquier cosa que sea importante para los miembros de la pareja y esto se siente como injusto.

El reparto de tareas no consiste solamente en las tareas físicas, sino también la carga emocional o tareas mentales.
Otra pareja me contaba que su pareja solamente ponía los pijamas del bebé a lavar mientras miraba el móvil. Lo que pudimos analizar después es que no estaba únicamente mirando el móvil sino solucionando cargas mentales: su cabeza estaba anticipando que no habría comida para mañana y la estaba comprando en Internet, otras veces escribiendo a la guardería porque la semana que viene el bebé tendría que acudir al médico, o viendo tiendas de fotografías en la zona porque se acercaba la fecha de su cumpleaños y su tío le quería regalar un álbum de fotos, o mirando el clima y comprando una capota para la lluvia para ir de paseo el sábado.
Es responsabilidad de los dos miembros de la pareja estar al corriente en el cuidado del bebé y las tareas del hogar. Otras veces nos hemos encontrado con personas que dicen “pero tú dímelo y yo lo hago”. Esto hace que solamente una persona esté encargada de la carga emocional.
Esta pareja me decía: “Claro, pero yo trabajo fuera de casa 8 horas al día, 5 días a la semana y mi pareja solamente trabaja en la oficina 3 días a la semana, entonces yo me encargo menos del hogar y cuidados del bebé”. Sí, y no. El trabajo en el hogar es un trabajo también, ¡a veces incluso he tenido pacientes que me dicen que descansan más cuando van a la oficina que cuando se encargan del hogar! Si uno de los miembros de la pareja se encarga del hogar 8 horas al día mientras el otro está en la oficina 8 horas, quedan 8 horas de trabajo en el hogar que hay que repartir a partes iguales. Eso sería lo justo. También es comprensible que la persona que se ha dedicado a trabajar fuera del hogar toda la semana, quiera pasar más tiempo con el bebé el fin de semana y que la persona que se ha dedicado al bebé y el hogar más tiempo durante la semana, quiera salir y no dedicarse tanto el fin de semana.
Los estudios indican que las parejas que sienten más satisfacción son aquellas que sienten que sus parejas cuidan, educan y atienden a los hijos (Otero Rejón y Flores Galaz, 2016).
Posibles soluciones
Es cierto que a unas personas se nos dan mejor ciertas tareas que otras. Es importante hablar lo que se le da bien a cada uno, y apuntar en un papel todas las cargas: físicas, emocionales y psicológicas. Asegurarse que tanto tú como tu pareja estáis cubriendo áreas importantes para vuestra individualidad. Por ejemplo; si a uno de los miembros le hace sentir bien jugar al tenis y al otro estar con amigos, asegurarse que las necesidades de ambos se cubren cuando haya tiempo para cubrirlas y de manera equilibrada. Con respecto al hogar, se puede hacer un horario y asignar las tareas a las dos personas. Organizarlas de más urgentes a menos urgentes y de más importantes a menos importantes. Poner fechas y días para solucionar las distintas tareas. Un consejo que recomendamos es no tanto repartir las responsabilidades sino también repartir el tiempo libre. Si sabemos que todos tenemos el mismo tiempo para nosotros, y es justo y equilibrado, aumenta la satisfacción en la pareja.
3. Comunicación, toma de decisiones y solución de conflictos:
La buena comunicación es un buen predictor de relación sana y satisfacción en la pareja e implica utilizar un estilo flexible, optimista y oportuno a la hora de comunicarse, respetando nuestros derechos y los de la otra persona y con el objetivo de llegar a acuerdos. (Pérez Aranda y Estrada Carmona, 2006).
Cuando lo que solemos hacer es defendernos, protegernos o evitar a la otra persona, es difícil que lleguemos a acuerdos y puntos medios y se solucione nuestro malestar. Puedes leer más sobre este tema aquí.

Antes dedicábamos tiempo a nuestros amigos, familiares, hobbies, descanso, individualidad, y a la pareja. E incluso teníamos tiempo para llegar a acuerdos, y tener una buena comunicación en la pareja. Con la llegada de un bebé el tiempo disponible es menor y eso nos lleva a cubrir lo urgente y práctico. Si tampoco tenemos tiempo de regular nuestras emociones, entonces el tono o la forma en la que hablamos no siempre es la ideal.
Posibles soluciones
Utilizar un estilo de comunicación asertivo (respetando tanto nuestras necesidades como las de la otra persona), empático y de escucha activa. Llegar a puntos intermedios, ser flexibles. Podemos dejar claro lo que para nosotros es importante y ceder en lo que para la otra persona es importante y para nosotros no lo es tanto. Tomarnos tiempos fuera de discusiones cuando las emociones sean muy intensas. Con emociones menos intensas la buena comunicación aumenta. Puedes leer más sobre el tiempo fuera aquí.
4. Afecto, cercanía e intimidad:

Con la llegada de un bebé uno de los retos o desafíos que nos encontramos es la desconexión con la pareja en terrenos íntimo, sexual, de actividades, económico, y en general de tiempo con nuestra pareja. Pérez Aranda y Estrada Carmona (2006) refieren que las relaciones positivas, la salud física, el apoyo emocional recibido por parte de tu pareja y la intimidad en particular es un importante predictor del bienestar psicológico en la pareja.
Posibles soluciones
Si no existe mucho tiempo, es importante hacer pequeños gestos de afecto diarios, y encontrar actividades dentro de casa (jugar a un juego de mesa juntos, hacer crucigramas, preparar una cena romántica cuando el bebé duerma, por ejemplo) que puedan ayudar a reconectar con la pareja.
5. Distintos lenguajes emocionales o distintos lenguajes de amor:

Podéis leer el libro “Maneras de Amar” (resumen aquí) que explica cómo nuestra historia de aprendizaje, bagaje familiar y nuestras propias experiencias influyen en la manera que tenemos de amar a las personas. Estas distintas formas de amar pueden ser un desafío con la llegada de un bebé, al no entender el lenguaje de tu pareja o cómo ésta se relaciona con el bebé. También hay ocasiones en las que un miembro de la pareja tiene más experiencia emocional que otro, y, por ejemplo, entender más rápido las necesidades del bebé, o intentar “educar” a su pareja, o no entender por qué la otra persona encuentra más dificultad en entender las emociones del bebé y las suyas propias, etc. Muchas veces tener distintos lenguajes emocionales no es significativo hasta que existe un ser que depende completamente de sus padres para su supervivencia, y las maneras diferentes que tiene de cubrir esas necesidades cada miembro, puede constituir un desafío en la pareja.
Nuestro bagaje familiar y nuestras propias formas de ver la vida, la educación y nuestros aprendizajes personales influyen en la manera que tenemos de educar y cuidar y puede haber desacuerdos al respecto. Por ejemplo, puede haber un miembro de la pareja que piense que es mejor dar lo básico al bebé, mientras que la otra persona cree que hay que darle siempre lo mejor.
Posibles soluciones
Poder comunicar desde la empatía y el respeto las distintas formas que tenemos de amar, de educar, y de ver el mundo, contrastarlo con información científica y distintas lecturas para la educación del bebé, y llegar a acuerdos o puntos intermedios siempre y cuando se cumplan los mínimos para una crianza respetuosa.
6. Las familias de origen influyendo en la pareja:
Es bueno que pidamos consejos a personas que nos han educado y criado y nos han ayudado a ser las personas que somos hoy en día. El reto comienza cuando las familias de origen dan consejos no pedidos, o se inmiscuyen en asuntos que son solamente de la pareja, o se salten límites que la nueva familia ha puesto. En ocasiones lo que genera el desafío en la pareja con la llegada de un bebé es cuando uno de los miembros siente que su pareja no pone límites apropiados con algún familiar.
He podido observar que esta situación puede crear sentimientos de soledad, de falta de afecto y empatía, de indefensión y de enfado, y de no sentir que la nueva familia es tan importante como la de origen, lo que puede dar lugar a discusiones. Por ejemplo, un paciente me comentaba: “Hemos acordado mi pareja y yo que nadie venga a casa a partir de las 7 de la tarde, para que nuestro bebé ya esté tranquilo, y los padres de mi pareja vienen una vez a la semana a esa hora. Mi pareja no es capaz de decirles que no vengan, y luego el bebé acaba nervioso”. En esta situación, la pareja quiere algo y encuentra difícil poner límites a su familia de origen, lo que genera fricción consigo misma y también con la pareja.
Posibles soluciones
Hablar de lo que para cada miembro de la pareja significa respeto. Hablar de las distintas maneras de educar, y de las normas de vuestra nueva familia. Aprender a poner límites asertivos a las familias de origen en el caso de que no se respeten esos acuerdos de pareja. Un ejemplo de límite asertivo para la familia de origen de esta pareja sería: “Aprecio mucho que vengáis a ver al bebé y os lo agradezco, aunque cuando venís a esta hora, el bebé acaba más cansado. Entiendo que no podéis venir antes, ¿qué os parece que nos veamos este otro día más temprano? Los límites con respeto son una buena herramienta y no hacen sentir mal a las personas que nos quieren.
7. Nuestro autoconcepto e individualidad. Posposición de planes individuales. Duelo:

Cuando se pierde algo importante para un individuo, hablamos de duelo, tristeza y pérdida. Con la llegada de un bebé, uno de los desafíos es la pérdida de individualidad, hobbies, lo que creíamos que éramos, tiempo libre, tiempo social, ejercicio, descanso, la imagen corporal, la individualidad, etc. El bebé supone una felicidad absoluta, y esa felicidad puede coexistir con un sentimiento de pérdida y duelo.
Posibles soluciones
Es importante entender que la pareja también está atravesando un proceso de duelo, e intentar encontrar espacios para cubrir esas necesidades que no están siendo satisfechas en la medida de lo posible, y darle el mismo espacio a tu pareja.
8. Intentar controlar lo que no está bajo nuestro control, perfeccionismo, miedos, y problemas individuales que afectan a la pareja:
En ocasiones son miedos, o aspectos individuales lo que crea un desafío en la relación de pareja ante la llegada de un bebé. Algunos de ellos son intentar controlar lo que no está bajo nuestro control: esto es, querer, por ejemplo, que las cosas se hagan a nuestra manera cuando no estamos delante, o que nuestra pareja tenga una manera de ser o adopte una actitud determinada, etc. Otras veces es el perfeccionismo, el querer hacerlo todo perfecto y esperar lo mismo de nuestra pareja. También anticipaciones del futuro (pensar que algo horrible pasará si no se cumplen ciertos requisitos) o miedos individuales pueden influir en la relación de pareja. Todo esto es aplicable únicamente a relaciones equilibradas e igualitarias.
Posibles soluciones
Es ideal que nos responsabilicemos de nuestras propias emociones y malestar y nos centremos en qué podemos hacer nosotros para mejorar la dinámica de pareja, más que en lo que puede hacer la otra persona, y reducir al máximo las exigencias en la medida de lo posible.
Conclusiones
Como hemos visto, la llegada de un bebé supone un reto y un desafío para las parejas, aunque tuviésemos una relación sana y satisfactoria previamente. La fatiga y cansancio extremo, la comunicación, las dinámicas asimétricas, la influencia de las familias de origen, las dificultades en la conciliación, las pérdidas que supone para nuestra individualidad y objetivos personales, la falta de tiempo que influye en la intimidad, los conflictos o el reto de llegar a acuerdos que pueden hacer que se reduzca el afecto, y las distintas ideas sobre la educación, el respeto, y nuestras propias variables individuales pueden suponer un gran desafío con la llegada de un nuevo miembro a la familia.
Las claves para aumentar la satisfacción en la pareja serían entonces el respeto, la comprensión, una buena comunicación, aumento del afecto y la intimidad, poseer una alta capacidad de resolución de conflictos, ser flexibles, poder poner límites, la empatía, y encontrar tiempos equilibrados y justos para satisfacer las necesidades propias y de nuestra pareja (Armenta Hurtarte y Díaz-Loving, 2008).
Si después de seguir estas claves, continúas encontrando retos en tu relación ante de la llegada de tu bebé, puedes contactar con un psicólogo especializado. En Sinews estamos encantados de ayudarte a atravesar este periodo de la forma más sana posible, proporcionándote herramientas prácticas para que puedas aplicar en tu relación de pareja.
Tu pareja es la persona que has elegido para pasar el resto de tu vida, y es con quien compartes más tiempo. Es entonces una prioridad darle a tu relación espacio y tiempo para poder nutrirla y cultivarla.
Autoexigencia y autocrítica
Se ha demostrado científicamente que existe una relación entre la autoexigencia, el perfeccionismo y la aparición y mantenimiento de trastornos mentales como pueden ser trastornos relacionados con la ansiedad, trastornos del estado de ánimo o trastornos de conducta alimentaria, entre otros.
El tratamiento de la autoexigencia por tanto produce un descenso en el número de síntomas en diferentes áreas y a su vez reduce los síntomas de trastornos que aún no han aparecido. Existen también muchos estudios que demuestran que el tratamiento de la autoexigencia reduce significativamente la ansiedad y la depresión en pacientes que solamente tienen ese tratamiento.
¿Qué es la autoexigencia?

En un primer momento, estos mecanismos aparecen como respuesta al ambiente, para ayudarnos a sobrevivir, y es que nos damos cuenta que la mayoría de los pacientes con los que trabajamos, han aprendido este mecanismo en su infancia, o, la autoexigencia les ha “ayudado” a conseguir sus metas y logros.
Es cierto que surge en primer lugar para reconocer nuestros éxitos y fracasos de manera objetiva, y para intentar remediar nuestros errores y poder así crecer y evolucionar. Pero cuando la autoexigencia nos produce malestar o emociones negativas muy intensas, es cuando es importante trabajar en ella.
Cuando la autoexigencia nos produce malestar
Todos utilizamos mecanismos y patrones de pensamiento basados en lo que hemos aprendido que nos ha funcionado en el pasado. Pero como todo, la autoexigencia se convierte en un problema cuando nos genera emociones negativas o malestar muy intenso.
Cuando la autoexigencia es una demanda constante que nos pide, con mensajes absolutistas, no cometer errores, ser perfectos, ser fuertes, ser suficientemente buenos, ser eficientes, y un sinfín de requerimientos no flexibles, se transforma en una voz interior que nos juzga, nos culpa y encuentra errores aun cuando no los hay. Normalmente con la autoexigencia viene la autocrítica de la mano.
Es en este momento cuando comenzamos a sentir emociones negativas intensas, como culpa o enfado o tristeza, ya que nos imponemos un resultado que no está a nuestro alcance, sin tener en cuenta otras características o circunstancias que pueden estar influyendo en la obtención de ese resultado, o considera que los errores son imperdonables y tienen terribles consecuencias, o nos juzga y encuentra errores aun cuando no los hay.
Por ejemplo: Exigirnos estudiar y concentrarnos al 100% y sacar muy buenas notas cuando estamos en medio de una pandemia; o intentar seguir obteniendo el mismo resultado en el trabajo cuando estamos cuidando a nuestros dos hijos. Como podemos ver, la autoexigencia no está teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado y nos habla desde un punto de vista absolutista. ¿Cómo podemos correr igual si tenemos una pierna rota? ¿Cómo podemos trabajar al 100% cuando tenemos fiebre? ¿Cómo podemos concentrarnos en los estudios si lo más importante para nosotros es el contacto social y no lo podemos obtener?
De la mano de la autoexigencia se encuentra la autocrítica. La autocrítica es la raíz de una autoestima baja, y se trata de una voz interior que nos critica, sin necesidad de apoyarse en datos objetivos y realiza interpretaciones o juicios de la realidad que nos rodea.
¿Qué puedo hacer con la autoexigencia y la autocrítica?
Estos son algunos pasos que puedes seguir:
- Lo primero y más importante es empezar a detectar esa voz interior crítica para posteriormente desarmarla, prestando atención a las situaciones en las que suele aparecer, por ejemplo, en situaciones sociales, cuando cometemos un error, etc.
- Lo segundo y no menos importante es detectar si en ese lenguaje interno existen sesgos de pensamiento (deberías, etiquetas, adjetivos descalificativos, etc.) e intentar eliminar estos sesgos. Por ejemplo, “No debería haber contado mis problemas a mis compañeros de trabajo, seguro que ahora todos me odian, soy una persona inmadura”. En este caso, los sesgos que estamos utilizando son el “debería” (no debería haber contado esto), la “lectura de pensamiento” (sé que a los demás no les va a gustar lo que he dicho, aunque no tenga pruebas de ello), las “etiquetas” (inmadura) y el pensamiento todo/nada (ahora TODOS me ODIAN). Si quitamos los sesgos resulta más fácil desmontarla. Quedaría entonces así: “Me gustaría no haber contado mis problemas, pero no puedo saber si piensan bien o mal de ello ya que no tengo pruebas.” Y “todos me odian” quedaría así: “Estoy asumiendo que es la totalidad de un grupo, y resulta difícil creer que todos van a estar mal conmigo, si acaso algunos. Odiar es un término muy fuerte, puedo cambiarlo por “no les gusta”. Por otro lado, “Soy una persona inmadura” podemos intercambiarlo por: “según mi visión del mundo, la gente de mi edad no suele contar este tipo de cosas. De todos modos, la inmadurez no puede basarse únicamente en un hecho concreto.” En resumen, la autocrítica del ejemplo la intercambiaríamos por: “No me ha gustado contar mis problemas a mis compañeros porque quizá a alguien no le gusta lo que he dicho o piensa mal de mí, aunque no tengo pruebas de ello. Me gustaría a mi edad ya no hacer este tipo de cosas, pero entiendo que no puedo machacarme tanto por un hecho concreto”.

- En tercer lugar, entender para qué sirve la crítica en nuestra vida, es decir, conocer su propósito, nos ayuda a superarla. Una vez conocemos su papel, es mucho más fácil obviarla. Para hacer esto, podemos o bien preguntarnos “¿a qué me invita la crítica?” y posteriormente, conocer de dónde viene, o cómo la hemos creado y con qué fin.
- Por último, podemos responder a los ataques de la autocrítica con un punto de vista hacia nosotros mismos más compasivo y realista, desafiando los comportamientos que la crítica nos pide realizar.
Cuando comenzamos a ir en contra de la autocrítica, normalmente nos sentimos ansiosos o con culpa. Recordemos que este mecanismo nos ha ayudado a sobrevivir durante mucho tiempo. Sin embargo, si persistimos en desafiarla, termina por volverse cada vez menos intensa para poder empezar a vivir una vida más plena.
Reseña de película: Los renglones torcidos de Dios (2022)
El éxito literario escrito por Torcuato Luca de Tena en 1979 ha llegado a la pantalla grande tomando el mismo nombre de la novela que tanto ha conseguido enganchar a los lectores a lo largo de los años. Luca de Tena, con Los renglones torcidos de Dios, nos hace adentrarnos en un thriller psicológico en el que el lector no podrá parar de leer, pues los interrogantes se acumulan en su cabeza y difícilmente puede dejar esas preguntas para la próxima lectura. La película, por su lado, engancha a la audiencia con una serie de argumentos de la mano de la protagonista, que generan interrogantes. Los saltos en el tiempo nos harán reflexionar sobre la veracidad de los hechos.
Breve sinopsis de la película
La novela, y su homónima película, nos cuenta que Alice Gould, una investigadora privada, ingresa en un sanatorio mental por encargo de un cliente para esclarecer las circunstancias de un asesinato. Para ello, Alice se documenta sobre una enfermedad mental, la paranoia. Tras un exhaustivo estudio de este trastorno Alice decide ingresar como un paciente que sufre de ello. Recordemos que en la época en la que la novela está ambientada, la mujer tenía que pedir el permiso del marido para ciertas cosas, por lo que Alice engaña a su marido para que firme la solicitud de ingreso al centro.
A lo largo de las páginas y los minutos de la película, los lectores y audiencia irán tomando decisiones sobre la fiabilidad de lo que en un momento parecía muy evidente, la cordura de la protagonista de esta historia. Pero para el autor del libro y el director de la película, la cordura y la locura están separadas por una línea muy fina y así nos lo hacen saber a lo largo de los minutos que pasamos enfrascados en esta historia.
Símil con la realidad
Según cuenta el propio autor de la novela, para poder escribir el libro, tuvo que internarse voluntariamente durante 18 días en una institución psiquiátrica para así poder ajustarse a la realidad de lo que realmente se vivía entre esas paredes. Finalmente, en la dedicatoria que incluye en el libro quiere agradecer a toda la comunidad médica su labor y tenacidad para “enderezar” a esos renglones torcidos de dios, los pacientes que él mismo conoció y en los cuales se inspiró para crear esta novela.
El interés que puede generar esta novela, y su posterior adaptación cinematográfica, en la sociedad no solo radica en un simple pasatiempo sino que a su vez, acerca a la sociedad el avance que ha experimentado la psiquiatría y la psicología desde la época en la que se enmarca esta historia de suspense. Las distintas enfermedades o condiciones de los pacientes mostradas en la película y el libro, acercan la salud mental a todo aquel ajeno al campo de la salud, si bien en algunos casos no de la forma más acertada. El lector o la audiencia podrá experimentar cómo afecta la mente sobre la fisiología, cuáles eran las técnicas utilizadas para distintos trastornos e incluso, cómo se trataba a los pacientes de esas instituciones. A día de hoy nos podrían parecer indignas o abusivas, pero no debemos perder el foco de los grandes avances que se han conseguido en estos campos para aumentar la dignidad de los pacientes y su seguridad sin privarlos de la libertad que va intrínseca a la condición humana.
¿Por qué acudir a un nutricionista?
Según la Ley de ordenación de profesiones sanitarias (LOPS) el Dietista-Nutricionista es el profesional sanitario legalmente habilitado para desarrollar actividades relacionadas con la alimentación de las personas, adaptándolas a las necesidades fisiológicas y/o patológicas de las mismas, y proporcionar consejo y tratamiento dietético.
Actualmente vivimos en la era de la información y cada vez es más fácil encontrar en revistas, periódicos y por supuesto, en internet, consejos y recomendaciones de temática variada sobre nutrición. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que no toda la información que encontramos disponible es veraz y está actualizada. Es más, todo este torrente informativo se caracteriza por su ambivalencia, es decir, lo que en una fuente puede aparecer como beneficioso en otra aparece como perjudicial, por lo que se pueden encontrar argumentos para defender una postura, así como para desmentirla, con la misma facilidad. De ahí la importancia de acudir a un profesional Dietista-Nutricionista que nos dé recomendaciones individualizadas y siempre bajo la evidencia científica.
¿Qué es exactamente un dietista-nutricionista?
Es frecuente que cuando las personas escuchan la palabra nutricionista, lo primero que se les viene a la cabeza es “pérdida de peso” y “hacer dieta”. Sin embargo, un dietista-nutricionista es un profesional sanitario cuyas funciones van mucho más allá de todo eso, ya que es un experto en nutrición y dietética que se encarga no solo del tratamiento nutricional de un amplio rango de patologías, y abordaje nutricional en distintas etapas de la vida, sino también de la gestión de calidad y seguridad alimentaria y, algo muy importante, de la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y el estilo de vida.
Un dietista-nutricionista te proporcionará recomendaciones individualizadas, no solo teniendo en cuenta la situación general del paciente, esto es, patología, edad, etapa de la vida y otras situaciones personales, sino también adaptar las recomendaciones a la cultura del paciente.
¿Cuándo debería acudir a un dietista-nutricionista y en qué me podría ayudar?
Estos son algunos de los motivos por los que deberías acudir a consulta:
- Cambio de hábitos alimentarios, para ayudar a la prevención de patologías relacionadas con el estilo de vida como la diabetes mellitus de tipo 2, hipercolesterolemia o hipertensión arterial, así como ayudar al manejo de las mismas una vez han sido diagnosticadas. En estos casos, la nutrición es la primera línea de actuación y en los casos en los que es necesaria terapia farmacológica, también continúa siendo una parte muy importante durante el tratamiento.
- Situaciones específicas como embarazo o lactancia, en las que la nutrición cumple un papel tan importante. En estas etapas de la mujer los requerimientos están aumentados y es esencial asegurar un buen aporte de todos los macro y micronutrientes.

- Abordaje nutricional en las distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad anciana, tanto en contexto de salud como de enfermedad, y siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de las distintas etapas.
- Alimentación infantil. Asesoramiento en la transición de la lactancia exclusiva a la alimentación complementaria, es decir, cómo y en qué momento introducir paulatinamente los distintos sólidos. También con el famoso baby-led weaning (BLW), que tan en auge está desde hace unos años: precauciones, beneficios e inconvenientes, qué alimentos y cómo cocinarlos, texturas de los mismos y mucho más.
- Mejora del rendimiento en deportistas, con el fin de adaptar las recomendaciones en función del tipo de disciplina deportiva y requerimientos individuales, así como valorar la necesidad de suplementación con el fin de mejorar rendimiento y objetivos.
- Patologías digestivas: intolerancia a la fructosa y sorbitol, sobrecrecimiento bacteriano (también conocido como SIBO), intolerancia al gluten no celíaca, celiaquía, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa.
- Tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria o cuando hay una relación negativa con la comida. El nutricionista te ayudará a aprender a comer de todo sin miedo, a desterrar mitos y mejorar la relación con la comida.
- Abordaje nutricional en otras patologías como enfermedad renal o cáncer es los que la nutrición también juega un papel esencial. También problemas hormonales como amenorrea hipotalámica.
- Aprender a comer saludable y educación nutricional. No tienes que estar enfermo o una situación específica para decidir acudir a un nutricionista. A veces simplemente una persona sana quiere aprender a comer o cambiar sus hábitos.
- Alimentación vegetariana. Ya sea por los animales, por el medio ambiente o por cualquier otra razón personal, a veces una persona decide eliminar los productos animales de su alimentación, de una manera más o menos estricta. En cualquier situación (ovolactovegetariano, vegano…) un nutricionista puede ayudarte a realizar el cambio de manera progresiva y sustituir todos esos productos animales por opciones vegetales que te permitan llevar una alimentación saludable cubriendo todos los nutrientes y evitando déficits.
En resumen, la salud es muy importante y por ese motivo deberíamos ponerla en manos de un profesional cualificado y titulado para asegurarnos que las recomendaciones dietéticas son coherentes y adaptadas en virtud de las circunstancias individuales de cada paciente.
Kit de Herramientas de la Terapia de Superhéroes para ayudar tu hij@ a lidiar con situaciones difíciles
Terapia de superhéroes, ¿eso existe?
Janina Scarlet PhD, adaptó una intervención basada en la evidencia llamada Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y la convirtió en la terapia favorita de los amantes de los superhéroes, con la intención de ayudar a niñ@s y adultos a manejar sus síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otras condiciones de salud mental. El objetivo de ACT y la Terapia de Superhéroes es ayudar a las personas a aprender a tener una relación más saludable y flexible con sus pensamientos, emociones y otros eventos privados significativos. Lo que a su vez les permitirá entender quiénes quieren ser y avanzar hacia lo que es verdaderamente valioso para ellos.
Trabajar en valores con niñ@s puede ser una tarea muy desafiante debido a su trasfondo tan abstracto. Pedirle a niñ@s o adolescentes que hagan lo que es importante por encima del dolor o la incomodidad puede parecer imposible. Afortunadamente, ahí es donde los superhéroes son útiles. Desde el marco de ACT, un terapeuta puede ayudar a un paciente a relacionarse con un superhéroe, comprender el origen de ese superhéroe y discutir cómo ese superhéroe ha superado muchos de sus propios desafíos (probablemente relacionados con lo social, emocional o psicológico) al realizar acciones que lo dirigen hacia sus valores. Motivar a los niñ@s a conectarse con la historia de un superhéroe les permitirá jugar con diferentes perspectivas que pueden ayudarlos a aclarar lo que es importante para ellos.
Entonces, ¿cómo podemos usar la terapia de superhéroes en nuestra vida cotidiana?
Idealmente, la Terapia de Superhéroes debe usarse como una guía para que los terapeutas que usan intervenciones basadas en evidencia las apliquen en niñ@s o adultos en sesión. Sin embargo, como dijo el creador de Marvel Comics, Stan Lee: “La persona que ayuda a los demás simplemente porque es necesario y porque es lo correcto, es, sin duda, un verdadero superhéroe”. Así que tomemos nuestras capas y saquemos a nuestro superhéroe interior.
1 – Busca un superhéroe con el que tu hij@ pueda relacionarse. ¿Puedes pensar en un superhéroe o un personaje con el que tu hij@ pueda identificarse? También puede ser su personaje favorito, no tiene por qué ser un superhéroe en el sentido estricto de la palabra. Puede ser cualquier personaje de su libro, película o serie favorita. Incluso puede ser un miembro de la familia o una persona en su vida que admire, o un personaje que pueda tener una historia de origen o una lucha con la que pueda conectar.
Por ejemplo, para la Dra. Scarlett fue Tormenta de X-Men. Cuando era muy joven, la Dra. Scarlet estuvo expuesta a una explosión nuclear porque vivía en un pequeño pueblo cerca de Chernóbil. Esto tuvo efectos increíblemente debilitantes en su salud. Para empeorar las cosas, sus síntomas estaban fuertemente influenciados por el clima: si hacía calor, le sangraba mucho la nariz, si estaba húmedo, le daban migrañas o convulsiones, etc. Cuando tenía doce años, su familia decidió mudarse a los Estados Unidos, pensando que la situación mejoraría estando lejos de la radiación, pero allí enfrentó otro tipo de problemas. En la escuela, sus nuevos compañer@s de clase no podían entender por lo que había pasado y tuvo que soportar un intenso acoso escolar. La llamaban “radiactiva” o “contagiosa” y sus compañer@s tenían miedo de tocarla o estar cerca de ella. Esto la hizo sentir completamente sola y deprimida. Pero todo cambió cuando vio X-Men. Los «Super Mutantes» la hicieron sentir menos sola, especialmente cuando descubrió a Tormenta, una superheroína que podía controlar el clima, un superpoder que siempre deseó tener, ya que, su propia enfermedad dependía del clima.
¿Hay algún superhéroe que pueda hacer que tu hij@ se sienta un poco menos solo en el mundo? ¿Un personaje que aman o admiran? Puede ser Batman, Superman, Harry Potter, Katniss Everdeen, incluso una princesa de Disney, un personaje de Encanto, Frozen o series de anime. Cualquier personaje que puedan pensar.
2 – ¿Cuál es su superpoder? Trata de averiguar qué es lo que le gusta tanto a tu hij@ de este personaje. ¿Qué superpoderes tienen? ¿a qué problemas se ha enfrentado y qué han necesitado para superarlos? ¿Qué características han enganchado a tu hij@ a este personaje?
Esta es una conversación que también puedes tener con niñ@s más pequeños, es posible que no sean tan claros como l@s mayores, pero si te dicen que les gusta Batman porque es bueno para salirse de aprietos, hay un par de características que puedes sacar de eso como: inteligente, bueno resolviendo problemas, rápido, fuerte. Siempre hay algo detrás de la respuesta obvia, lo cual es realmente valioso, pues estos superpoderes pueden ser la ventana a los valores de tu hij@.
3 – Diario de superhéroes. Una vez que hayas encontrado los superpoderes que tu hij@ admira, es importante que se traduzcan en acciones. Encuentra una manera en la que tu hij@ y tú puedan ser un poco más como Superman, Batman, Elsa, Katniss o cualquier personaje que hayan elegido. Para que sea más divertido, introdúcelo como misiones que tienen que cumplir y tengan un Diario de Superhéroe donde tu hij@ puede dibujar o escribir todas las misiones que ha completado como su superhéroe, para que en momentos difíciles pueda volver y recordar todo lo que es capaz de hacer.
4 – Encuentra un Mentor de Superhéroe. Cada Superhéroe tiene un compañero o un mentor que lo apoya durante sus misiones. Batman tiene a Alfred, Harry Potter tiene a Ron y Hermione, Ironman tiene a Jarvis y Katniss tiene a Haymitch. Anima a tu hij@ a encontrar un compañero o un mentor, puede ser un miembro de la familia, un amig@, una mascota o incluso un terapeuta. Sinews puede ser una gran fuente de asesoramiento, contamos con un gran grupo de terapeutas infantiles que con gusto aprovecharán la oportunidad de ser un mentor de superhéroes.
5 – Todo historia de superhéroe comienza con dificultades. Por último, pero no menos importante, recuérdale a tu hij@ que todos los superhéroes tienen una historia de origen que suele implicar algún tipo de dificultad. Batman perdió a sus padres, Harry Potter no solo perdió a sus padres, tuvo que soportar la horrible familia que le quedaba, Hulk estuvo expuesto a la radiación, entre otros desafíos. Estas historias los convirtieron en los superhéroes que son, las dificultades los ayudaron a desarrollar los increíbles superpoderes que todos admiramos. Entonces, si tu hij@s siente que la vida es un poco desalentadora, recuérdale que esto que tanto les preocupa le convertirá en un asombroso superhéroe.
Referencias:
Scarlet, J. (2017). Superhero Therapy: Mindfulness skills to help teens & young adults deal with anxiety, depression and trauma. New Harbinger.
Washington, K. (2019, April 25). What is superhero therapy?. Denver Health Blog. https://www.denverhealth.org/blog/2019/04/what-is-superhero-therapy
La importancia de poner límites y cómo hacerlo: niños y adolescentes
Nos encontramos a diario con situaciones de «desobediencia» por parte de los niños. Es normal y necesario que ocurra cuando el niño está en los momentos de afianzamiento de su individualidad. Y más ante personas con las cuales la implicación emocional es intensa, por lo que no debemos sentirnos como víctimas.
Siempre hay dificultades y contradicciones a la hora de educar a los niños, pero tengamos presente que la falta de constancia y claridad para transmitir las normas hace niños inseguros y nerviosos (más crisis, rabietas, y caprichos). Quienes conviven con el niño tienen que ponerse de acuerdo respecto a las normas y pautas educativas que le van a pedir.
Si la desobediencia es continuada, debemos pensar que el niño no está feliz, que está pidiendo ayuda.
¿Por qué a veces nos provocan?
El niño pierde los límites con facilidad, lo que le angustia, entonces convoca al adulto para ver si nos pasa lo mismo y para saber con nuestro ejemplo cómo hay que reaccionar. Lo que le tranquiliza es ver nuestra seguridad (no es que esté pidiendo un azote para calmarse).
Los adultos debemos ir adaptando nuestra autoridad al nuevo individuo que va creciendo, con deseos y derechos propios que se topan con las limitaciones correspondientes a los deseos y derechos de los demás.
¿Para qué sirven los límites?
Durante todo el crecimiento el niño necesita unos límites y normas que le ayuden a conocer sus posibilidades, saber hasta dónde puede llegar y lo que se espera de él. Se trata de proporcionarles un marco de referencia y no tanto de cómo hacer cuando el niño se pone «imposible».
Los límites ayudan a crecer, mientras que los castigos crean ansiedad y baja autoestima. A través de ellos, puedes enseñar a tu hijo o hija autodisciplina; aprenderá a lidiar con sus propias responsabilidades sin ser recordado, desarrollando estrategias para imponerse límites a sí mismo.
Los primeros límites tienen que ver con los cuidados que se proporcionan al bebé en la atención a sus necesidades básicas, y le permiten ir diferenciando poco a poco lo que es él de lo que son los demás, lo interno y lo externo, con lo que podrá avanzar en la organización de su personalidad.
Los límites también ayudarán al niño a aprender a lidiar con emociones incómodas como la frustración, el enfado, el aburrimiento o la tristeza. Cada límite es una oportunidad para aprender a gestionar emociones.
A través de los límites, enseñamos a nuestro hijo o hija que nos importa. Muy a menudo, los niños ponen a prueba nuestros límites para ver como reaccionarán los adultos. Implementar consecuencias negativas por romper las normas muestra que el adulto no está dejando que la situación se descontrole, creando seguridad en el niño.
Gracias a los límites, aprenderá a ser capaz de aplazar la satisfacción inmediata de sus deseos, lo que favorece la convivencia y la socialización. También podrá avanzar en su autonomía, desde el control externo que le proporciona el adulto hasta desarrollar sus propios criterios, siendo responsable de sus actos y dueño de sí.
¿Cómo poner límites?
A la hora de poner límites, debemos tener en cuenta ciertos factores que nos ayudarán a hacerlo correctamente:
- Tener claro que los límites son necesarios para el niño
- Mostrarnos tranquilos cuando solicitamos o prohibimos algo al niño, así estará más dispuesto a cumplir lo que se le pide. Es decir, no esperemos a poner límites cuando ya han superado nuestra paciencia.
- Si ante una pequeña frustración el niño reacciona con una rabieta, debemos esperar a que se le pase, contenerle físicamente si hay riesgo de que se lastime, y después poner en palabras lo que ha sucedido («te has enfadado por…»).
- Cuando prohibimos algo, podemos ofrecerle la alternativa permitida. Saber brindarle alternativas le ayuda a aprender a decidir.
- Es mejor seleccionar y establecer lo más prioritario que le vamos a pedir, y esperar a que esté conseguido antes que intentar que respete nuevas normas. Ni desgastar nuestra autoridad ante detalles intrascendentes, ni caer en el extremo del «dejar hacer» para todo.
- Ofrecer explicaciones o razones para fundamentar las exigencias («se puede romper… «puedes hacerte daño… «no es tuyo…») sin intentar justificarnos.
- No caer en intentar discutir el porqué del límite. Basta con dar una explicación razonada de la expectativa que tenemos, a veces el silencio es una herramienta poderosa.
- Pocas consignas, pero claras y expresadas en forma positiva (las consignas negativas invitan al rechazo, crean más resistencias y ganas de transgredirlas). Es decir, exprésale lo que quieres, no lo que no quieres.
- Que las normas sean adecuadas al nivel madurativo del niño (asegurarnos que el niño las entiende) Coherentes, no contradictorias, ni arbitrarias. Y además, han de ser verdad.
- El límite hay que ponerlo a tiempo y hacer que el niño lo conozca, incluso que sepa cuánto tiempo dispone para reaccionar ente la norma propuesta. No siempre podemos exigir obediencia inmediata en cuanto intentamos poner un límite, ya que no buscamos un sometimiento sino un aprendizaje.
- Involucra a tu hijo o hija en la creación de los límites o las normas de la casa. De esta manera, no sólo están motivados para seguir los límites y las rutinas al haber participado en su creación, sino que además están aprendiendo habilidades para resolver problemas.
- Intentemos no mezclar las distintas situaciones; no es el mejor momento para «enseñar» normas cuando dedicamos un rato a disfrutar a través del juego y la conversación.
Poner límites en adolescentes
En adolescentes, ser capaz de poner límites es una de las mejores formas de mejorar la comunicación y generar más confianza, para así poder reducir los conflictos. A estas edades, saber establecer y moldear límites (quizás de cuando eran más pequeños) obliga a reconocer el hecho de que tu hijo o hija está creciendo y que necesita que el control establecido cuando era más pequeño se afloje y adapte a sus nuevas circunstancias para que pueda madurar.
Es especialmente importante en adolescentes que el límite esté muy claro; se puede utilizar la siguiente fórmula:
Límite o regla (lo que no se permite) + excepciones a la regla + consecuencias de no cumplir
Puntos importantes para tener en cuenta al poner límites en adolescentes:
- Sé consistente con las normas, es de especial importancia estar de acuerdo con todas las personas de la casa en cuales son los límites y no olvidarse de aplicar las consecuencias. La adolescencia es un periodo en el cual es normal intentar encontrar inconsistencias en las reglas que nos ponen para poder incumplirlas.
- Permite que entienda las consecuencias naturales de sus actos y decisiones. Muchas veces, no es necesario poner un límite, sino hacer entender a tu hijo o hija que va a responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, si sus actos tienen como consecuencia un coste económico, se responsabilizará de pagarlo con su propio dinero, o realizará una tarea en la casa que equivalga monetariamente.
- Respeta de la misma manera que quieres ser respetado. Los adolescentes están empezando a crear su propia identidad y a entender su lugar en el mundo, y para ello necesitan sentirse respetados como individuos por sus padres. Es a través del respeto mutuo que conseguimos poner límites que ellos mismos decidan respetar.
Al fin al del día tenemos que recordar que las normas y los límites son imprescindibles, pero desde el apoyo, el afecto y sobre todo el entendimiento que nos haga comprender la dificultad que se da entre cumplir con unas determinadas normas y límites y la necesidad del niño de afirmar su independencia y autonomía.
Hemos de encontrar un equilibrio entre la socialización de nuestros hijos y su necesidad de afirmación, autonomía e independencia. Es desde aquí desde donde serán capaces de afrontar las emociones negativas que aparezcan a lo largo de sus vidas sin tener que recurrir a modos alternativos (alcohol, drogas, violencia…) para gestionarlas.
¿La dislexia se ve afectada por el bilingüismo?
Pregunta:
Mi hij@ es bilingüe, y recién hemos descubierto que tiene dislexia, deberíamos quitarle un idioma?
Respuesta:
La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico. No está relacionado con las bajas capacidades intelectuales, la mala escolaridad, la pereza o la cantidad de idiomas que habla su hijo. La dislexia no está relacionada con el lenguaje oral, por lo que su hijo podrá hablar tantos idiomas como desee.
Dentro de la dislexia podemos diferenciar entre dificultades de decodificación y dificultades de comprensión. La primera proviene de déficits fonológicos y está relacionada con la capacidad de asociar sonidos y letras. Por el contrario, las dificultades de comprensión se asocian con el vocabulario, las habilidades morfológicas y pragmáticas.
Podemos encontrar dos tipos de ortografías a la hora de escribir y leer una lengua: ortografía transparente, la correspondencia grafema-fonema es clara (como el español) u ortografías opacas, la correspondencia grafema-fonema no es tan clara (como el inglés). Algunos autores sugieren que aprender a leer en ambos idiomas, opaco y transparente, ayudaría a las personas con dislexia a compensar sus déficits en la decodificación fonológica al transferir la conciencia fonológica y las habilidades de decodificación subléxica de la ortografía consistente a la inconsistente.
Me gustaría recalcar la necesidad de recibir terapia en ambos idiomas porque las necesidades serán específicas de cada idioma.
En definitiva, el bilingüismo no provoca dislexia ni aumenta el riesgo de presentarla, por lo que no sería necesario dejar de utilizar un idioma. Algunos autores incluso afirman que el bilingüismo puede tener algunos beneficios en la dislexia. Lo único es que su hijo necesitará sesiones de terapia en ambos idiomas porque cada idioma es diferente y tendrá necesidades diferentes en cada uno.
Aunque requerirá un poco de esfuerzo, será posible que su hijo logre un buen nivel de lectura y escritura con el enfoque correcto. Si les resulta muy difícil mantenerse al día con uno de los idiomas y elegiste eliminar uno de ellos, eliminaría el que usan menos en forma de lectura y escritura. Pero eso no tiene que ser una opción, ya que podrán leer y escribir en ambos.
Si necesitas más ayuda con respecto a este tema puedes hacer click aquí para pedir tu cita online con nuestros especialistas.
Referencias:
- Do Amaral J. & de Azevedo, B. (2021). Lo que la investigación puede decirnos sobre la interacción entre la dislexia y el bilingüismo: una revisión integradora. Letrónica, 14(2), 1-17. https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/letronica/article/view/38695